Carlos Macías Richard
CIESAS Peninsular
@CarlosMacias_
El pasado 18 de abril falleció en San Luis Potosí el doctor Alfonso Martínez Rosales. Fue profesor del Centro de Históricos (CEH), de El Colegio de México (ColMex), director de la revista Historia Mexicana y decidido impulsor, por años, del archivo histórico potosino. De alguna manera, ese Archivo Histórico de SLP (dirigido por Isabel Monroy) fue el antecedente de El Colegio de San Luis. Uno ayudó a crear al otro; de la década 1980 a la 1990.
Quienes fuimos sus alumnos a mediados de la década de 1980 nos hemos comunicado por correo electrónico en estos días, para recordar los múltiples ejemplos que cada quien guarda acerca de la generosidad de Alfonso. Nuestra generación: Ignacio Almada Bay (Colegio de Sonora), Jaime Cuadriello (UNAM), Fernando Cervantes (Bristol), Armando Martínez Garnica (Archivo General de la Nación, en Colombia), Francisco Cervantes (BUAP), Antonio Padilla (UAEM), Antonio Escobar, Juan Manuel Pérez Zevallos, Valentina Garza (CIESAS), entre otros.
La remembranza sobre su obra histórica y algunas de sus predilecciones temáticas, la publicó hoy en un medio potosino uno de sus distinguidos colegas: Un erudito varón: Alfonso Martínez Rosales.
Me corresponde escribir estas breves líneas, porque de algún modo formé parte de las generaciones que mayor cercanía registró hacía él, a partir de mi incorporación como secretario de redacción de la revista Historia Mexicana, justo en los años en que la dirigió. Alfonso e Historia Mexicana fueron para mí una escuela paralela a El ColMex, una escuela editorial. Gracias a sus enseñanzas pude crear una revista parecida en el Caribe Mexicano (Revista Mexicana del Caribe), que tuvo reconocimiento (indizada) en la década de 1990 y hasta el 2004, en que dejó de publicarse.

De la misma generación que Rodolfo Pastor, Virginia González Claverán y Flor Hurtado, entre otros, Alfonso estudió Derecho en la UNAM e Historia en El Colegio de México. Todo el tiempo en que vivió en la Ciudad de México, permaneció en una habitación de alquiler en la casa de la señora Infante, muy cerca de los Viveros de Coyoacán. La señora Infante lo adoptó, podría decirse, hasta mediados de la década del 2000.
Fue contratado como profesor de tiempo completo en el CEH de El ColMex en 1982. Casi al mismo tiempo en que ingresaron Rodolfo Pastor, Virginia González Claverán y el profesor Carlos Sempat Assadourian. La tesis de Alfonso la dirigió -si la memoria no me falla- el Dr. Elías Trabulse. Todos ellos, además de Moisés Gonzalez Navarro, Jan Bazant, Romana Falcón, Anne Staples, Dorothy Thank, Alicia Hernández, Lorenzo Meyer, Clara Lida y, desde luego, Bernardo García Martínez, fueron los profesores de nuestra generación. (Externos: Juan Carlos Garavaglia y Carlos Martínez Marín)
Como ocurre en El ColMex con los colegas que trabajan la vida colonial, Alfonso no se identificaba con la historia contemporánea. (Además, siempre corregía: no es colonial, es virreinal; se entiende el fuerte contenido que revelaba esa expresión). Pero si no congeniaba con la historia contemporánea, mucho menos le interesaba la trayectoria de Plutarco Elías Calles, que tomé como objeto de estudio por aquellos años, con la simpatía de la profesora Romana Falcón. Con todo, en justicia, debo decir que siempre le intrigó el origen de la persecución religiosa que desató Calles en el país. Tenía una hipótesis muy aventurada y personalísima, relacionada con el papel que hubieran desempeñado los curas en la infancia de Plutarco. Apenas lo escuché, por entonces. 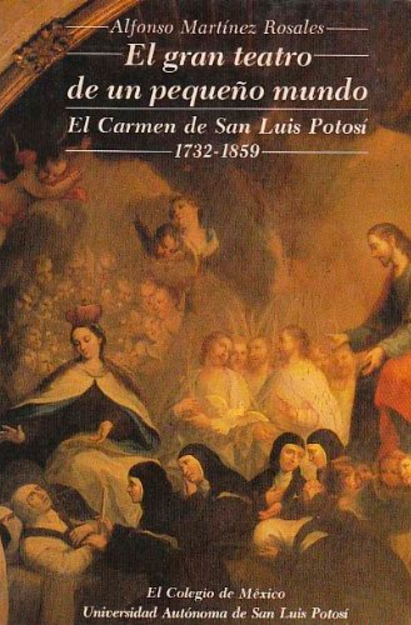
Cuando Alfonso fue designado director de Historia Mexicana por la doctora Berta Ulloa, responsable del CEH, me invito a hacer equipo editorial (dos), a participar como redactor para poner al día los números atrasados. De inmediato contesté, con entusiasmo, afirmativamente.
Alfonso acababa de publicar el libro que logró el mayor reconocimiento: El gran teatro de un pequeño mundo. El Carmen en San Luis Potosí, 1732-1839. Se unió por entonces a los títulos creados por su generación: sobre la Mixteca (de Pastor) y sobre la Expedición Malaspina (de González Claverán). Poco después apareció Los pueblos de la Sierra, del profesor Bernardo García Martínez, un título novedoso, tan sencillo como esencial -según la expresión de Alfonso-.
En 1984, en el segundo semestre del programa, un laborioso y discreto profesor peruano del CEH, Luis Muro, nos dio un excelente curso de Paleografía. También era responsable de Historia Mexicana. Falleció en algún momento de 1986 y la publicación se rezagó casi tres números. La muerte de Muro lo sorprendió cuando iniciaba la preparación del 142, y se planteaba un gran índice con múltiples entradas de la Revista. Entre 1986 y 1988, si mal no recuerdo, Alfonso y yo trabajamos con intensidad para cerrar al día con el número 150. De modo simultáneo, Alfonso se impuso el reto de elaborar el índice y dar cuerpo a la Bibliografía Histórica Mexicana; salió poco después del número 150. La maestra Berta Ulloa y los integrantes de la Junta de Profesores del CEH le hicieron entonces un justo reconocimiento.
Es posible que, por su formación religiosa y por su pasión por la historia del arte (por la arquitectura en particular), Alfonso haya tenido cierta visión conservadora. Para nosotros, era un atractivo más. La naturalidad en la admiración del pasado virreinal, de sus instituciones y de sus obras. No había alumno que no valorara y admirara su alta capacidad para contrastar y desnudar con irreverencia aquellas convenciones académicas y sociales más exquisitas. En pleno Colegio de México. Por su forma de conversar y por su visión del mundo -y eso fue lo que le granjeaba estimación inmediata entre los jóvenes-, Alfonso era todo lo contrario a la imagen del académico cortado por la misma tijera del Ajusco. (No imbuido en el ambiente de la consagración, ni creyente en el monumento a la sapiencia de lo central). Fue un provinciano en el entonces DF, y lo fue por placer y en especial por provocación elaborada. Siempre tuvo todos los atributos, en suma, para agenciarse la simpatía inmediata de la cuadrilla menos contemplativa de cada generación.

A casi todos los alumnos de sus generaciones nos llevó a visitar los recovecos del ex convento del Carmen, en San Ángel, Ciudad de México, y nos procuró la excursión grupal a San Luis Potosí, para comparar en detalle la magnificente arquitectura de origen barroco del XVIII.
Celebro haber tenido la oportunidad de acompañarlo para conocer algunos rincones históricos olvidados en la Ciudad de México (que en mi infancia no aprecié), y de haber conversado en su compañía con profesores que dejaron amplia escuela: visitamos en la colonia Condesa a la maestra María del Carmen Velázquez, ex directora del CEH (convaleciente, entonces), y cerca de la avenida Miguel Angel de Quevedo, al admirado maestro Jorge Alberto Manrique (fallecido hace tan sólo cinco meses). También aprecio haber recibido su respaldo para consultar documentación local, en la ex hacienda Bocas, en San Luis Potosí, que me permitió concluir un artículo que me había encomendado el profesor Jan Bazant (sobre la familia Rul), que por cierto apareció referido en la segunda edición de Cinco haciendas mexicanas.
La vida de los seres humanos se mide, con el paso del tiempo, en obras heredadas. Queremos pensar que Alfonso Martínez Rosales debió pasar los últimos años muy satisfecho en San Luis Potosí. Porque es evidente que, tanto en la historiografía local, como en la historia editorial de El Colegio de México y en el recuerdo de las generaciones que supo conducir hacia el trabajo histórico serio, Alfonso hace rato que tenía un lugar distinguido.